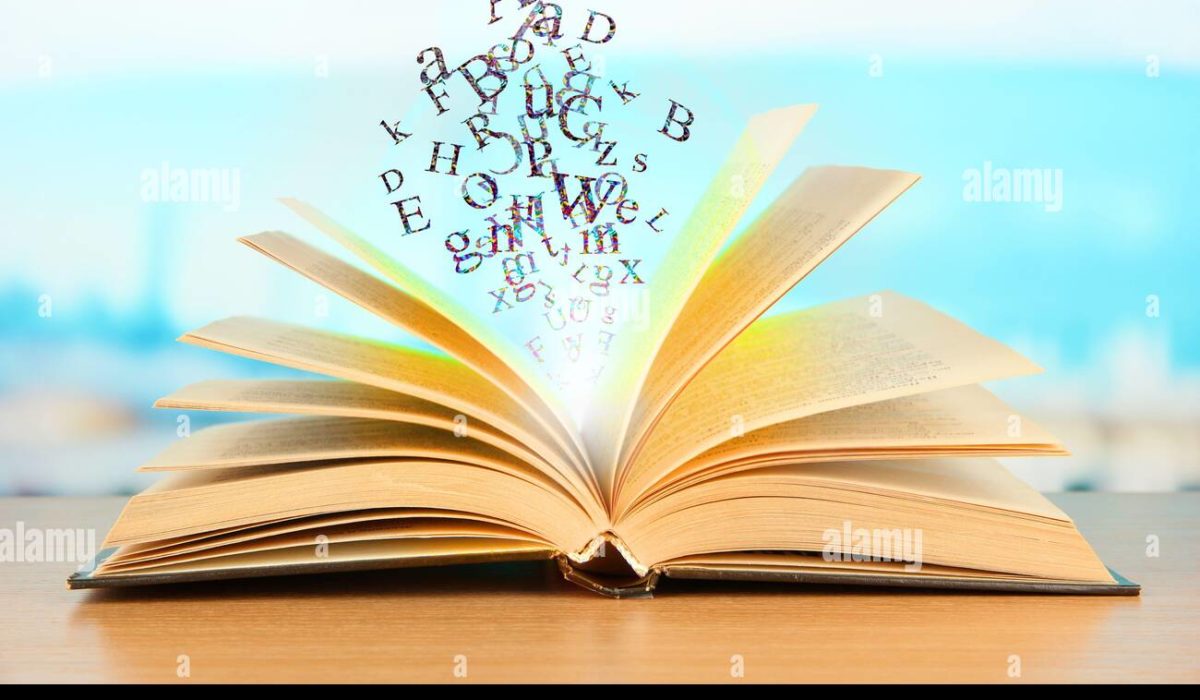OPINIÓN
Por Jorge Berry (*) – m.jorge.berry@gmail.com
Es común escuchar frases como “lo juzgará la historia”, o “la historia se encargará de valorarlo”. No siempre es cierto. Se requieren cientos de años, como mínimo, para obtener una perspectiva correcta de los acontecimientos.
Doroteo Arango, o Pancho Villa, como era su nombre de guerra, es un buen ejemplo. Los libros de la historia oficial, es decir, la que se imparte en las escuelas primarias, lo describe como un hombre pintoresco, valiente, alaba su retadora “invasión” a Estados Unidos, y lo tiene instalado en el pedestal de los héroes revolucionarios.
Lo cierto, según han comprobado ya historiadores serios e independientes, es que era un tipo sanguinario, sin escrúpulos, que aprovechó la situación caótica que vivía el país para hacerse de poder. Sus ejecuciones de opositores eran legendarias, sin misericordia alguna. Pintoresco, sí era. Inspiró inolvidables corridos, entre ellos, dice la leyenda, el de “La Adelita”, fue objeto de pinturas, y los periodistas extranjeros lo buscaban para entrevistas. Pero era un asesino.
Benito Juárez hizo muchas cosas buenas. La Reforma impidió que México se volviera, de nuevo, súbdito de poderes europeos. Las leyes que promulgó beneficiaron enormemente al país. Pero su concepción del estado de derecho se parece mucho a la del presidente López Obrador.
“A los amigos, justicia y gracia”, decía. “A los enemigos, la ley a secas”. Una peculiar forma de aplicar la ley. Juárez, además, fue un enamorado del poder. Si un fulminante infarto no se lo hubiera llevado, Porfirio Díaz jamás habría llegado a la presidencia. Juárez se habría reelegido una y otra vez. En eso sí se parecen Juárez y AMLO.
Es difícil, pues, encontrar paralelos históricos para tratar de entender el accidentado presente. Haré un intento, advirtiendo de antemano, que esto es solo una opinión.
En el anterior cambio de milenio, de 999 al año 1000, y hasta principios del siglo XIV, el mundo vivió lo que los historiadores llaman “el oscurantismo”, la parte menos afortunada del medioevo. Si bien en Europa había reyes y emperadores, y en Roma operaba el Papa, los primitivos medios de comunicación impedían que los jefes de estado implementaran políticas nacionales. Por ello, la hegemonía de los señores feudales, quienes tenían sus propios ejércitos, cuerpos de seguridad, y poder prácticamente absoluto.
Los había buenos y eficientes, que entendían que tratar bien a sus pobladores significaba desarrollo económico y comercio, que finalmente les beneficiaba. Pero también había malos, que se dedicaban a explotar a sus pobladores, cobrando rentas e impuestos altísimos, y castigando hasta con la muerte cualquier ofensa.
Eran tiempos de supersticiones, de explicaciones sobrenaturales, propias del limitado avance del conocimiento científico en esos tiempos. Por ello, la iglesia jugó un papel determinante. Con todos sus defectos, que los tenían entonces y los tienen ahora, eran el único contrapeso al poder de los señores feudales, y su única arma era la condena al infierno. En esos tiempos de maldiciones y brujería, el poderoso temblaba ante una condena eclesiástica. Pero hasta ahí.
Lo que entonces era solo Europa, ahora es el mundo entero. La información fluye a velocidades insospechadas, pero los acontecimientos recientes apuntan a un hecho realmente trágico: la mayor parte del mundo quiere el regreso del autoritarismo.
Las nuevas generaciones, (nacidos de 1980 para adelante) no recuerdan la guerra fría, el muro de Berlín, la revolución cultural en la China de Mao, el Khmer Rouge y Pol Pot en Camboya, las purgas de Stalin en Rusia. Todavía creen en las promesas huecas de líderes de cartón que se aprovechan de la ignorancia y pasividad de sus gobernados para acumular poder y riqueza para ellos y sus amigos.
La ignorancia. Ese es el verdadero fondo del problema. La ignorancia, como en el oscurantismo, hace a la gente vulnerable a la superstición y a la idolatría. ¿Cómo, si no es por la ignorancia, explicar el culto a Donald Trump en Estados Unidos?
Las encuestas no mienten. Entre más bajo es el nivel de escolaridad, más alto es el porcentaje de seguidores de Trump. Entre menos educación, menos capacidad crítica y de análisis, y más vulnerabilidad al fanatismo. Sé que Ud., querido lector, lo está pensando: lo mismo pasa en México.
Y en Venezuela, con el chavismo y su chofer, Maduro. En Cuba, con el nuevo dictador Díaz Canel, en Argentina, con Fernández, en Nicaragua, con Ortega, en Hungría, con Erdogan, en Brasil con Bolsonaro, en China con Xi y en Rusia con Putin. Algunos países, no todos, empiezan a despertar. Ojalá no sea demasiado tarde, porque el planeta se acaba, y estos líderes del fanatismo no tienen la capacidad de detenerlo.
Fuera de México, la persecución contra los científicos, las agresiones a la UNAM, el desprecio a la preparación profesional, no son noticia. Pero en todos los países en los que el autoritarismo ha sentado sus reales, estoy seguro que hay campañas similares. A quemar libros. La educación y el conocimiento son enemigos del absolutismo.
Pero no hay que caer en la desesperanza. La educación escolar es una parte, pero si esta falla, estamos los padres de familia. Es imprescindible tomarse el tiempo de fomentar la lectura en los hijos. Es el único camino de salida. Quien no lee, está perdido. Sé que es difícil luchar contra los celulares y las tabletas. Vamos incorporándolos. Enseñemos a los niños que son valiosos elementos de educación si son bien usados. Regalen a sus hijos un Kindle. Lo hay ya en Amazon, y sus hijos podrán descubrir el maravilloso mundo de la lectura.
Pero, sobre todo, inculquen un espíritu crítico y cuestionador. No crean todo lo que ven y lo que oyen, sin comprobarlo de manera independiente. Y háganlos buscar en Google el significado de la palabra “empírico”. Será una gran arma para su futuro.
¡Nos leemos el viernes, Bahía y Vallarta!
(*) Periodista, comunicador y líder de opinión con casi 50 años de experiencia profesional.